El velero Tuvalu, hogar y testigo de innumerables singladuras a través de mares azules y horizontes infinitos, descansaba plácidamente en la marina de Santa Marta. Para Aurelio, su capitán curtido por el sol y la sal, y Esther, su esposa y experta navegante, la tierra firme rara vez representaba el destino final, sino una pausa, una oportunidad para reabastecerse y, en esta ocasión, para embarcarse en una aventura completamente distinta: adentrarse en el corazón verde de la Sierra Nevada para encontrar Teyuna, la legendaria Ciudad Perdida.

Contrataron el tour con Turcol, una de las agencias locales con más renombre. Acostumbrados a los desafíos del océano, subestimaron, quizás, la magnitud de la selva. La Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, se alzaba imponente, un gigante cubierto por un manto esmeralda que guardaba secretos ancestrales. Teyuna, construida por la enigmática civilización Tayrona alrededor del siglo VIII, yacía oculta entre la densa vegetación, accesible solo para aquellos dispuestos a ganarse el derecho a verla a través de un extenuante trekking de cuatro días.

Especial agradecimiento a la empresa Turcol, la mas antigua de Santa Marta en prestar estos servicios de tour. Magníficos guías, y servicios médicos disponibles en los refugios.


El primer día comenzó con una energía palpable, una mezcla de emoción y la incertidumbre ante lo desconocido. El grupo, liderado por guías locales conocedores de cada palmo del terreno y de la historia (Bruno, con sus acompañantes Pechi, y Aleyra este último un indígena que nos sirvió de puente entre las dos culturas), se internó en la selva. Pronto, el sendero se convirtió en un desafío constante. El terreno, empinado y resbaladizo por las frecuentes lluvias, ponía a prueba la resistencia de cada músculo. A pesar de su excelente forma física forjada en años de navegación, el ascenso era implacable. La humedad se adhería a la piel, el aire era espeso y el sudor empapaba la ropa casi al instante. A esta esta zona se le conocía como «el infierno verde»


El segundo día trajo consigo la lluvia, y no una llovizna pasajera, sino un diluvio que transformó los senderos en riachuelos de barro rojizo. La selva, bajo el aguacero, adquirió una belleza salvaje y primal. El olor a tierra mojada y vegetación exuberante lo impregnaba todo. Cada paso requería concentración, evitando raíces traicioneras y piedras resbaladizas. Fue en este día que Esther sintió el primer pinchazo en su rodilla izquierda. Lo atribuyó al esfuerzo inusual, a la constante tensión de los músculos. Siguió adelante, apretando los dientes, impulsada por la determinación que la había convertido en una navegante excepcional.








Las tardes y noches en los campamentos eran un bálsamo. A pesar de la sencillez de las instalaciones – literas o hamacas con mosquiteros y baños compartidos – reinaba una atmósfera de camaradería instantánea. Exhaustos pero unidos por la experiencia compartida, los trekkers se reunían después de la cena. Las conversaciones fluían, historias de viajes y vidas se entrelazaban. Fue allí donde Aurelio y Esther conectaron de manera especial con una familia colombiana de Bogotá. Compartieron risas, anécdotas y el calor humano que solo surge en situaciones que exigen vulnerabilidad y apoyo mutuo. Las largas charlas bajo el dosel oscuro de la selva, arrullados por los sonidos de la noche, crearon un vínculo que trascendía la travesía.


El tercer día, el más exigente, amaneció de nuevo con lluvia. El objetivo era alcanzar Teyuna. El camino se volvió aún más empinado, culminando en los famosos 1200 escalones de piedra construidos por los Tayrona, una escalera ancestral que se perdía entre la vegetación. La rodilla de Esther protestaba a cada paso. La inflamación y el dolor eran evidentes. Para empeorar las cosas, un virus estomacal comenzó a minar sus fuerzas. La energía que tanto necesitaba para el ascenso se desvanecía, reemplazada por una debilidad abrumadora. Aurelio la apoyaba, ofreciendo palabras de aliento y una mano firme en los tramos más difíciles. La familia de Bogotá también estuvo pendiente, ofreciendo lo que podían para aliviar su malestar.






A pesar del sufrimiento físico, la llegada a Ciudad Perdida fue un momento de sobrecogimiento. Las terrazas circulares, los muros de contención, los sistemas de drenaje, todo hablaba de una civilización avanzada y su profunda conexión con la naturaleza. De pie sobre una de las plataformas, contemplando las ruinas cubiertas de musgo y la selva que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, la inmensidad del lugar y la historia que albergaba resultaban abrumadoras. La épica del viaje se justificaba en ese instante. Era más que una ciudad perdida; era un testamento a la perseverancia humana y a la sabiduría ancestral.
El camino de vuelta, los últimos dos días, fue una prueba diferente. La emoción de la llegada se había disipado, dejando solo el cansancio acumulado y el dolor físico. La rodilla de Esther apenas la sostenía, y el virus estomacal la había debilitado hasta el extremo. Caminar de regreso por el mismo terreno empapado y resbaladizo se volvió una tortura. A regañadientes, reconociendo la imposibilidad de continuar a pie, aceptó la opción de hacer el último tramo en mula (Faraón). Fue un golpe a su orgullo de navegante autosuficiente, pero la necesidad primaba.

Montada en la mula, meciéndose al ritmo lento del animal, Esther tuvo tiempo para reflexionar. La selva, que al principio parecía hostil, se había revelado como un ecosistema complejo y hermoso. La dureza del trekking, las lluvias torrenciales, la lesión, el virus, todo había sido parte de la experiencia. Y en medio de la dificultad, había encontrado la inesperada calidez de la camaradería en los campamentos y el lazo forjado con la familia de Bogotá.
De vuelta en Santa Marta, a bordo del Tuvalu, con el vaivén familiar de las olas bajo sus pies, Aurelio y Esther miraron hacia la Sierra Nevada. La Ciudad Perdida permanecía oculta, envuelta en el misterio de la selva. Habían zarpado de su zona de confort, de la inmensidad azul del océano a la densidad verde de la montaña. La travesía había sido más exigente de lo que imaginaron, marcada por el dolor y la debilidad. Pero también había sido un viaje épico, una inmersión en la historia, la naturaleza y la conexión humana. La Ciudad Perdida no solo se encontraba en lo alto de la montaña, sino también en los rincones inexplorados de su propia resistencia y en los lazos que habían tejido bajo la lluvia torrencial de la Sierra Nevada. La selva había dejado su marca, una marca de respeto por su poder y una profunda gratitud por la fortaleza encontrada en la adversidad y en la compañía inesperada. El Tuvalu esperaría; ahora, tenían una nueva historia que contar, una historia de una ciudad perdida encontrada en el corazón de la selva colombiana.

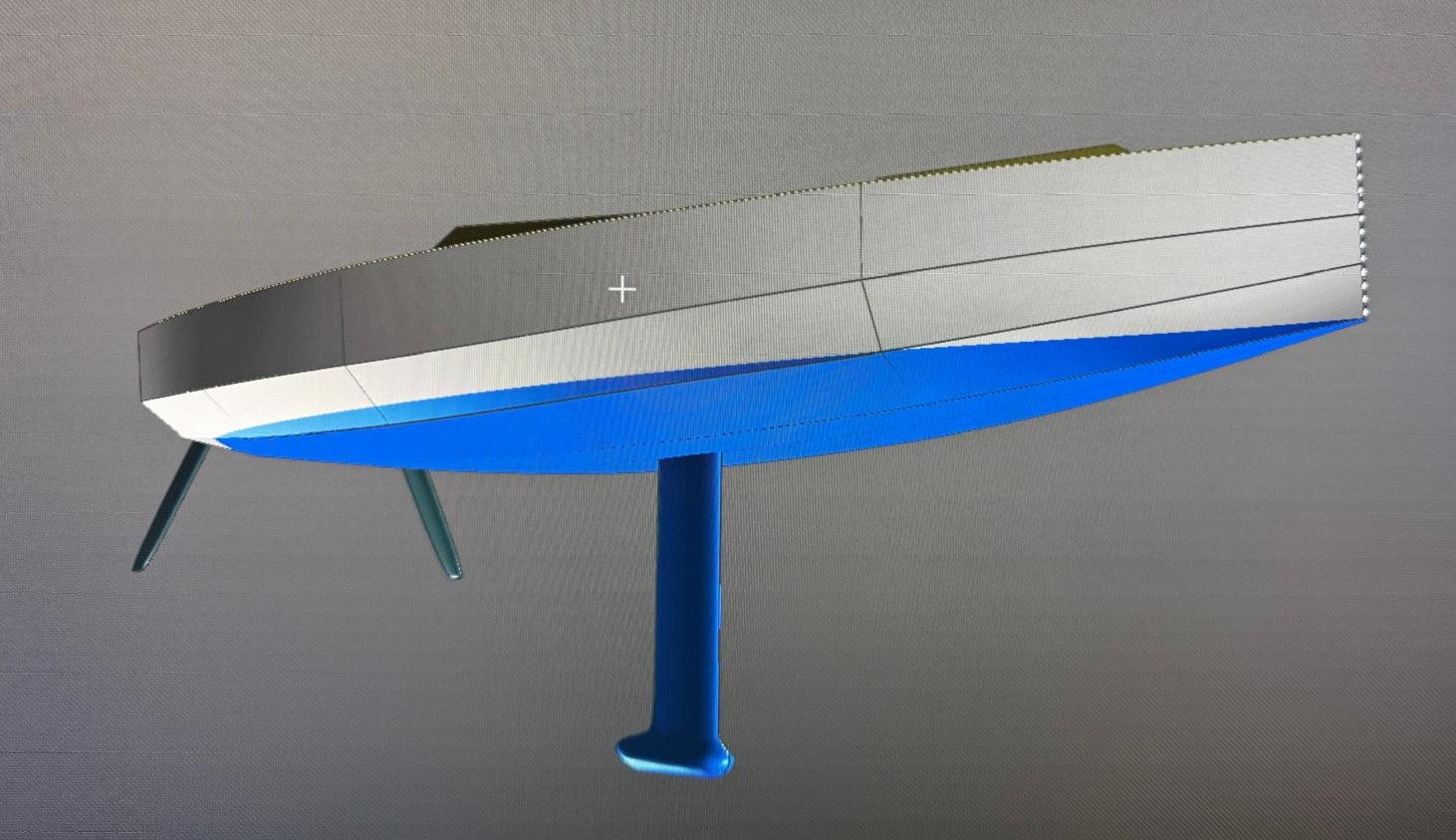





8 respuestas
Magnífico relato y magnífica aventura.
Muchas gracias Guillermo
Esa historia es real porque yo la viví
Si, quizás hasta nos hemos quedado cortos Je je
Maravilla de aventura, sois magníficos
Muchas gracias Cerveto, un abrazo.
Esta es una de las aventuras mas exigentes para los aventureros que se atreven a seguir los pasos en una montaña expectacular..soy una de esas personas que puede contar las historias de los tayronas y sus desendientes vivientes..y puedo decir a voz populis mi record es de 1680.veces.. a un lugar fantástico y magico..como ancestral..por siempre estara en mis mas bellos recuerdos TEYUNA..
Si, correcto, muy bonita, paisajes espectaculares, pero demasiado dura. Hay que decir que si entrenas lo puedes hacer con mas soltura, pero se debe entrenar durante unos meses para poder hacerlo con garantías.
Saludos,